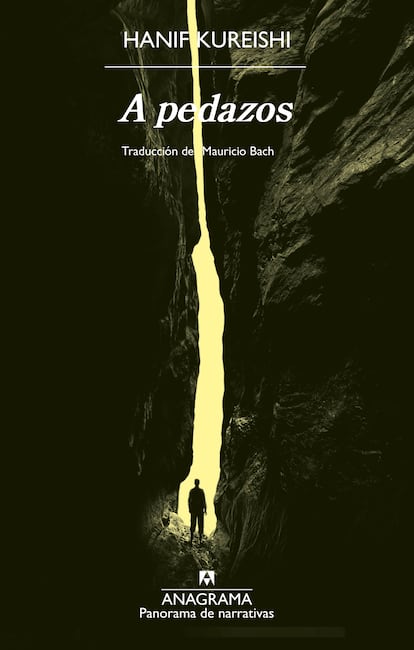Una de las últimas veces que lo vi, posiblemente la última, Hanif Kureishi seguía en la veranda del hotel, potencialmente aterrado: estábamos en medio de un brote de una de esas enfermedades tropicales tan frecuentes en la región donde se celebraba el festival del que participábamos y el autor de Londres me mata, El álbum negro y otros libros había decidido que no saldría de su habitación excepto por razones de fuerza mayor, que en su caso se limitaban a conseguir un trago, sentarse en la galería y entretenerse con cualquier persona que supiera algo de inglés y dispusiera de unos minutos. De nuestras conversaciones, lo único que recuerdo es que siempre volvían sobre la enfermedad y los restaurantes indios de Londres.
Unos años más tarde, quizás hubiese preferido tener fiebre un par de semanas. Después de “un agradable paseo” en Roma durante las vacaciones de Navidad, Kureishi estaba viendo un partido de fútbol en su iPad y tomando una cerveza cuando se sintió mareado: recuperó la conciencia en el suelo, “con el cuello torcido en una postura grotesca [y] rodeado de un charco de sangre”. Un año después, y cinco hospitales más tarde, el escritor seguía paralizado de cuello para abajo.
Si Mi hermosa lavandería llenó salas de cine en 1985 no sólo fue por la dirección de Stephen Frears y las muy buenas actuaciones de Daniel Day-Lewis y de Gordon Warnecke, sino también por la vivacidad de los diálogos, su presentación de una relación amorosa entre dos hombres de distintas razas y la mezcla de dureza y compasión que acabaría convirtiéndose en el rasgo más característico de la obra de Kureishi, en especial, en El buda de los suburbios, Intimidad y la autobiografía Mi oído en su corazón. Pero A pedazos es un libro distinto, inevitablemente. Sin rastros del escritor que se hizo fotografiar entre los musulmanes radicales que protestaban contra su película frente a un cine de Nueva York en 1987, en toda una demostración de convicción y fuerza, el Kureishi de este libro es un hombre literalmente roto que se compara a menudo, mientras yace en su cama de hospital, con el personaje de La metamorfosis y cuyas sensaciones y emociones más habituales son el temor, la frustración, los dolores y el aburrimiento. “Según el informe del hospital”, escribe, “sufrí una hiperextensión del cuello y una tetraplejía inmediata. No soy capaz de rascarme la nariz, llamar por teléfono o comer sin ayuda. […] Es al mismo tiempo humillante y degradante y me convierte en una carga para los demás”.
De todas las narrativas del trauma y la enfermedad, las únicas que valen la pena son aquellas que carecen de resolución, que ratifican el hecho de que, en realidad, ninguna enfermedad de relevancia queda atrás nunca. A pedazos es uno de esos libros
Un tiempo atrás, los escritores descubrieron que el presente es una enfermedad declarada día tras día y que esta ofrece un arco narrativo aprovechable: malestar, diagnóstico, tratamiento, curación; además, hay personas que sienten pena por las personas que están enfermas, y esta es una moneda de uso corriente en la relación entre ciertos escritores y su público tan buena como cualquier otra. De todas esas narrativas del trauma y la enfermedad, sin embargo, las únicas que valen la pena son aquellas que carecen de resolución, que ratifican el hecho de que, en realidad, ninguna enfermedad de relevancia queda atrás nunca. A pedazos es uno de esos libros, afortunadamente: Kureishi rebota de un hospital a otro primero en Roma y después en Londres, conoce a decenas de médicos, y de enfermeros y fisioterapeutas, hace amigos entre los otros pacientes, discute con su mujer, habla con sus hijos, recuerda episodios significativos de su vida, se queja amargamente.
Pero también escribe, o dicta, y una de las razones por las que este libro acaba convirtiéndose en algo tan importante y disfrutable para su lector —pese a que no está exento de pequeños errores aquí y allá— es que pone de manifiesto que, para muchos de nosotros, la escritura no es una distracción o simplemente un trabajo, sino una de esas cosas esenciales sin las cuales no sabríamos quiénes somos ni qué lugar ocupamos en el mundo. “Estoy registrando estas palabras a través de Isabella, que las va tecleando poco a poco en su iPad”, dice Kureishi, y agrega: “Estoy decidido a seguir escribiendo, nunca ha sido tan importante para mí como ahora”.
Una de las últimas veces que lo vi, posiblemente la última, Hanif Kureishi seguía en la veranda del hotel, potencialmente aterrado: estábamos en medio de un brote de una de esas enfermedades tropicales tan frecuentes en la región donde se celebraba el festival del que participábamos y el autor de Londres me mata, El álbum negro y otros libros había decidido que no saldría de su habitación excepto por razones de fuerza mayor, que en su caso se limitaban a conseguir un trago, sentarse en la galería y entretenerse con cualquier persona que supiera algo de inglés y dispusiera de unos minutos. De nuestras conversaciones, lo único que recuerdo es que siempre volvían sobre la enfermedad y los restaurantes indios de Londres.Unos años más tarde, quizás hubiese preferido tener fiebre un par de semanas. Después de “un agradable paseo” en Roma durante las vacaciones de Navidad, Kureishi estaba viendo un partido de fútbol en su iPad y tomando una cerveza cuando se sintió mareado: recuperó la conciencia en el suelo, “con el cuello torcido en una postura grotesca [y] rodeado de un charco de sangre”. Un año después, y cinco hospitales más tarde, el escritor seguía paralizado de cuello para abajo.Si Mi hermosa lavandería llenó salas de cine en 1985 no sólo fue por la dirección de Stephen Frears y las muy buenas actuaciones de Daniel Day-Lewis y de Gordon Warnecke, sino también por la vivacidad de los diálogos, su presentación de una relación amorosa entre dos hombres de distintas razas y la mezcla de dureza y compasión que acabaría convirtiéndose en el rasgo más característico de la obra de Kureishi, en especial, en El buda de los suburbios, Intimidad y la autobiografía Mi oído en su corazón. Pero A pedazos es un libro distinto, inevitablemente. Sin rastros del escritor que se hizo fotografiar entre los musulmanes radicales que protestaban contra su película frente a un cine de Nueva York en 1987, en toda una demostración de convicción y fuerza, el Kureishi de este libro es un hombre literalmente roto que se compara a menudo, mientras yace en su cama de hospital, con el personaje de La metamorfosis y cuyas sensaciones y emociones más habituales son el temor, la frustración, los dolores y el aburrimiento. “Según el informe del hospital”, escribe, “sufrí una hiperextensión del cuello y una tetraplejía inmediata. No soy capaz de rascarme la nariz, llamar por teléfono o comer sin ayuda. […] Es al mismo tiempo humillante y degradante y me convierte en una carga para los demás”.De todas las narrativas del trauma y la enfermedad, las únicas que valen la pena son aquellas que carecen de resolución, que ratifican el hecho de que, en realidad, ninguna enfermedad de relevancia queda atrás nunca. A pedazos es uno de esos librosUn tiempo atrás, los escritores descubrieron que el presente es una enfermedad declarada día tras día y que esta ofrece un arco narrativo aprovechable: malestar, diagnóstico, tratamiento, curación; además, hay personas que sienten pena por las personas que están enfermas, y esta es una moneda de uso corriente en la relación entre ciertos escritores y su público tan buena como cualquier otra. De todas esas narrativas del trauma y la enfermedad, sin embargo, las únicas que valen la pena son aquellas que carecen de resolución, que ratifican el hecho de que, en realidad, ninguna enfermedad de relevancia queda atrás nunca. A pedazos es uno de esos libros, afortunadamente: Kureishi rebota de un hospital a otro primero en Roma y después en Londres, conoce a decenas de médicos, y de enfermeros y fisioterapeutas, hace amigos entre los otros pacientes, discute con su mujer, habla con sus hijos, recuerda episodios significativos de su vida, se queja amargamente.Pero también escribe, o dicta, y una de las razones por las que este libro acaba convirtiéndose en algo tan importante y disfrutable para su lector —pese a que no está exento de pequeños errores aquí y allá— es que pone de manifiesto que, para muchos de nosotros, la escritura no es una distracción o simplemente un trabajo, sino una de esas cosas esenciales sin las cuales no sabríamos quiénes somos ni qué lugar ocupamos en el mundo. “Estoy registrando estas palabras a través de Isabella, que las va tecleando poco a poco en su iPad”, dice Kureishi, y agrega: “Estoy decidido a seguir escribiendo, nunca ha sido tan importante para mí como ahora”. Seguir leyendo
Una de las últimas veces que lo vi, posiblemente la última, Hanif Kureishi seguía en la veranda del hotel, potencialmente aterrado: estábamos en medio de un brote de una de esas enfermedades tropicales tan frecuentes en la región donde se celebraba el festival del que participábamos y el autor de Londres me mata, El álbum negro y otros libros había decidido que no saldría de su habitación excepto por razones de fuerza mayor, que en su caso se limitaban a conseguir un trago, sentarse en la galería y entretenerse con cualquier persona que supiera algo de inglés y dispusiera de unos minutos. De nuestras conversaciones, lo único que recuerdo es que siempre volvían sobre la enfermedad y los restaurantes indios de Londres.
Unos años más tarde, quizás hubiese preferido tener fiebre un par de semanas. Después de “un agradable paseo” en Roma durante las vacaciones de Navidad, Kureishi estaba viendo un partido de fútbol en su iPad y tomando una cerveza cuando se sintió mareado: recuperó la conciencia en el suelo, “con el cuello torcido en una postura grotesca [y] rodeado de un charco de sangre”. Un año después, y cinco hospitales más tarde, el escritor seguía paralizado de cuello para abajo.
Si Mi hermosa lavanderíallenó salas de cine en 1985 no sólo fue por la dirección de Stephen Frears y las muy buenas actuaciones de Daniel Day-Lewis y de Gordon Warnecke, sino también por la vivacidad de los diálogos, su presentación de una relación amorosa entre dos hombres de distintas razas y la mezcla de dureza y compasión que acabaría convirtiéndose en el rasgo más característico de la obra de Kureishi, en especial, en El buda de los suburbios, Intimidad y la autobiografía Mi oído en su corazón. Pero A pedazos es un libro distinto, inevitablemente. Sin rastros del escritor que se hizo fotografiar entre los musulmanes radicales que protestaban contra su película frente a un cine de Nueva York en 1987, en toda una demostración de convicción y fuerza, el Kureishi de este libro es un hombre literalmente roto que se compara a menudo, mientras yace en su cama de hospital, con el personaje de La metamorfosis y cuyas sensaciones y emociones más habituales son el temor, la frustración, los dolores y el aburrimiento. “Según el informe del hospital”, escribe, “sufrí una hiperextensión del cuello y una tetraplejía inmediata. No soy capaz de rascarme la nariz, llamar por teléfono o comer sin ayuda. […] Es al mismo tiempo humillante y degradante y me convierte en una carga para los demás”.
De todas las narrativas del trauma y la enfermedad, las únicas que valen la pena son aquellas que carecen de resolución, que ratifican el hecho de que, en realidad, ninguna enfermedad de relevancia queda atrás nunca. A pedazos es uno de esos libros
Un tiempo atrás, los escritores descubrieron que el presente es una enfermedad declarada día tras día y que esta ofrece un arco narrativo aprovechable: malestar, diagnóstico, tratamiento, curación; además, hay personas que sienten pena por las personas que están enfermas, y esta es una moneda de uso corriente en la relación entre ciertos escritores y su público tan buena como cualquier otra. De todas esas narrativas del trauma y la enfermedad, sin embargo, las únicas que valen la pena son aquellas que carecen de resolución, que ratifican el hecho de que, en realidad, ninguna enfermedad de relevancia queda atrás nunca. A pedazos es uno de esos libros, afortunadamente: Kureishi rebota de un hospital a otro primero en Roma y después en Londres, conoce a decenas de médicos, y de enfermeros y fisioterapeutas, hace amigos entre los otros pacientes, discute con su mujer, habla con sus hijos, recuerda episodios significativos de su vida, se queja amargamente.
Pero también escribe, o dicta, y una de las razones por las que este libro acaba convirtiéndose en algo tan importante y disfrutable para su lector —pese a que no está exento de pequeños errores aquí y allá— es que pone de manifiesto que, para muchos de nosotros, la escritura no es una distracción o simplemente un trabajo, sino una de esas cosas esenciales sin las cuales no sabríamos quiénes somos ni qué lugar ocupamos en el mundo. “Estoy registrando estas palabras a través de Isabella, que las va tecleando poco a poco en su iPad”, dice Kureishi, y agrega: “Estoy decidido a seguir escribiendo, nunca ha sido tan importante para mí como ahora”.
EL PAÍS