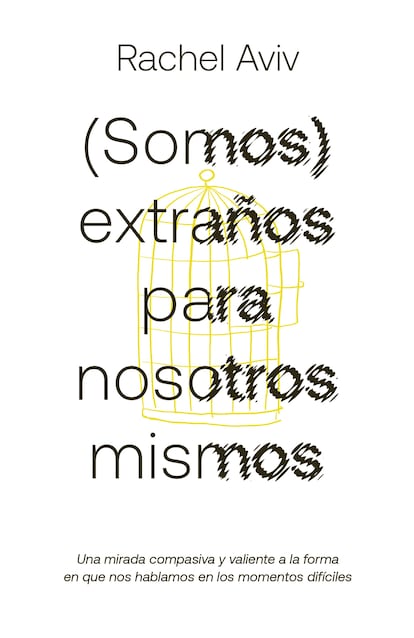La periodista Rachel Aviv escribe en la revista The New Yorker desde 2013, y su firma siempre conduce a alguna historia turbia y fascinante. Su foco es el espacio difuso donde se solapan la salud mental y la justicia criminal: algunos sujetos recientes han sido la Nobel repudiada Alice Munro, una enfermera británica acusada de asesinar recién nacidos, o un experimento alemán de los setenta que ubicaba huérfanos en casas de pedófilos. Aviv tiene una habilidad rara para encontrar relatos que suceden en los márgenes es su primer libro. En él recoge perfiles de casos psiquiátricos que tantean los límites de la disciplina y de la manera en que suele entenderse la enfermedad mental. Es lamentable que su portada española incluya un subtítulo tan relamido como “una mirada compasiva y valiente a la forma en que nos miramos en los momentos difíciles”, que no hace justicia al rigor investigativo del libro y parece relegarlo a la pila de la autoayuda. Más comercial, imagino, que la del periodismo.
El interés de la autora por la enfermedad mental proviene de adentro. Aviv dejó de comer a los seis años, en medio del divorcio tempestuoso de sus padres, y fue declarada la anoréxica más joven del país. Su caso, que explica en el prólogo, establece las constantes del libro: diagnósticos que son etiquetas equívocas o profecías autocumplidas, sujetos que a menudo reaccionan a un entorno hostil. El título lo extrae de los diarios personales de Hava, una joven con quien convivió durante su internamiento en la unidad de anoréxicas. Aviv volvió pronto a comer y dejó el episodio atrás, pero Hava pasó toda la vida entre hospitales psiquiátricos, definida por su enfermedad. Esto lleva a la autora a considerar cómo de porosa es la brecha que separa la normalidad de la patología: “tengo la extraña sensación de un abismo que se abre cuando pienso en la vida que llevo ahora y en lo fácilmente que podría haber seguido otro camino”.
Los cuatro protagonistas del libro caminan por la misma brecha porosa. Todos topan con las limitaciones de una doctrina psiquiátrica hecha a la medida del hombre blanco (a poder ser, acaudalado) y que suele tambalearse fuera de su radio de acción. Los diagnósticos sacados del DSM poco pueden hacer para ayudar Bapu, una mujer india que después de casarse entra en un trance místico, abandona a su familia y se declara esposa de Krishna; a Naomi, una madre soltera, negra y pobre que, en pleno delirio persecutorio, tira a sus bebés gemelos al río y luego salta tras ellos al grito de “¡libertad!”; ni siquiera a Laura, la estudiante diez de Harvard con un vacío existencial que termina sepultada bajo una avalancha de prescripciones. Para cada una de ellas, el trastorno afectivo está vinculado a alguna circunstancia concreta, la incapacidad de responder a una expectativa u opresión sistemática; pero los médicos que las diagnostican raramente consideran la cuestión estructural.
Y luego está Ray, cuyo caso determinó la evolución de la psiquiatría en Estados Unidos. Tras sufrir un episodio depresivo vinculado a una mala decisión laboral, Ray ingresa en Chestnut Lodge, un instituto revolucionario por negarse a medicar a sus pacientes en favor del método psicoanalítico, incluso en los casos más severos. Medio año de conversaciones no mejoran el estado de Ray, que abandona el centro y empieza a tomar antidepresivos. Tras su mejora inmediata, demanda a Chestnut Lodge por los meses perdidos. Su precedente inclinó la balanza a favor de las explicaciones neurobiológicas de la enfermedad y la prescripción de fármacos por defecto. El efecto fue inmediato: “las largas y elegantes narraciones de los esfuerzos de los pacientes se reemplazaron por listas de control de síntomas”; en adelante, “la asistencia en salud mental debía tratarse como una mercancía, más que como una colaboración”.
La periodista Rachel Aviv escribe en la revista The New Yorker desde 2013, y su firma siempre conduce a alguna historia turbia y fascinante. Su foco es el espacio difuso donde se solapan la salud mental y la justicia criminal: algunos sujetos recientes han sido la Nobel repudiada Alice Munro, una enfermera británica acusada de asesinar recién nacidos, o un experimento alemán de los setenta que ubicaba huérfanos en casas de pedófilos. Aviv tiene una habilidad rara para encontrar relatos que suceden en los márgenes es su primer libro. En él recoge perfiles de casos psiquiátricos que tantean los límites de la disciplina y de la manera en que suele entenderse la enfermedad mental. Es lamentable que su portada española incluya un subtítulo tan relamido como “una mirada compasiva y valiente a la forma en que nos miramos en los momentos difíciles”, que no hace justicia al rigor investigativo del libro y parece relegarlo a la pila de la autoayuda. Más comercial, imagino, que la del periodismo.El interés de la autora por la enfermedad mental proviene de adentro. Aviv dejó de comer a los seis años, en medio del divorcio tempestuoso de sus padres, y fue declarada la anoréxica más joven del país. Su caso, que explica en el prólogo, establece las constantes del libro: diagnósticos que son etiquetas equívocas o profecías autocumplidas, sujetos que a menudo reaccionan a un entorno hostil. El título lo extrae de los diarios personales de Hava, una joven con quien convivió durante su internamiento en la unidad de anoréxicas. Aviv volvió pronto a comer y dejó el episodio atrás, pero Hava pasó toda la vida entre hospitales psiquiátricos, definida por su enfermedad. Esto lleva a la autora a considerar cómo de porosa es la brecha que separa la normalidad de la patología: “tengo la extraña sensación de un abismo que se abre cuando pienso en la vida que llevo ahora y en lo fácilmente que podría haber seguido otro camino”.Los cuatro protagonistas del libro caminan por la misma brecha porosa. Todos topan con las limitaciones de una doctrina psiquiátrica hecha a la medida del hombre blanco (a poder ser, acaudalado) y que suele tambalearse fuera de su radio de acción. Los diagnósticos sacados del DSM poco pueden hacer para ayudar Bapu, una mujer india que después de casarse entra en un trance místico, abandona a su familia y se declara esposa de Krishna; a Naomi, una madre soltera, negra y pobre que, en pleno delirio persecutorio, tira a sus bebés gemelos al río y luego salta tras ellos al grito de “¡libertad!”; ni siquiera a Laura, la estudiante diez de Harvard con un vacío existencial que termina sepultada bajo una avalancha de prescripciones. Para cada una de ellas, el trastorno afectivo está vinculado a alguna circunstancia concreta, la incapacidad de responder a una expectativa u opresión sistemática; pero los médicos que las diagnostican raramente consideran la cuestión estructural.Y luego está Ray, cuyo caso determinó la evolución de la psiquiatría en Estados Unidos. Tras sufrir un episodio depresivo vinculado a una mala decisión laboral, Ray ingresa en Chestnut Lodge, un instituto revolucionario por negarse a medicar a sus pacientes en favor del método psicoanalítico, incluso en los casos más severos. Medio año de conversaciones no mejoran el estado de Ray, que abandona el centro y empieza a tomar antidepresivos. Tras su mejora inmediata, demanda a Chestnut Lodge por los meses perdidos. Su precedente inclinó la balanza a favor de las explicaciones neurobiológicas de la enfermedad y la prescripción de fármacos por defecto. El efecto fue inmediato: “las largas y elegantes narraciones de los esfuerzos de los pacientes se reemplazaron por listas de control de síntomas”; en adelante, “la asistencia en salud mental debía tratarse como una mercancía, más que como una colaboración”. Seguir leyendo
Género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia
La periodista estadounidense Rachel Aviv reúne cinco perfiles de casos psiquiátricos en su primer libro ‘(Somos) extraños para nosotros mismos’

La periodista Rachel Aviv escribe en la revista The New Yorker desde 2013, y su firma siempre conduce a alguna historia turbia y fascinante. Su foco es el espacio difuso donde se solapan la salud mental y la justicia criminal: algunos sujetos recientes han sido la Nobel repudiada Alice Munro, una enfermera británica acusada de asesinar recién nacidos, o un experimento alemán de los setenta que ubicaba huérfanos en casas de pedófilos. Aviv tiene una habilidad rara para encontrar relatos que suceden en los márgenes de la conducta explicable, y para lograr que iluminen algo escurridizo sobre la arbitrariedad del nuestro comportamiento. (Somos) extraños para nosotros mismos (Planeta de Libros, 2024) es su primer libro. En él recoge perfiles de casos psiquiátricos que tantean los límites de la disciplina y de la manera en que suele entenderse la enfermedad mental. Es lamentable que su portada española incluya un subtítulo tan relamido como “una mirada compasiva y valiente a la forma en que nos miramos en los momentos difíciles”, que no hace justicia al rigor investigativo del libro y parece relegarlo a la pila de la autoayuda. Más comercial, imagino, que la del periodismo.
El interés de la autora por la enfermedad mental proviene de adentro. Aviv dejó de comer a los seis años, en medio del divorcio tempestuoso de sus padres, y fue declarada la anoréxica más joven del país. Su caso, que explica en el prólogo, establece las constantes del libro: diagnósticos que son etiquetas equívocas o profecías autocumplidas, sujetos que a menudo reaccionan a un entorno hostil. El título lo extrae de los diarios personales de Hava, una joven con quien convivió durante su internamiento en la unidad de anoréxicas. Aviv volvió pronto a comer y dejó el episodio atrás, pero Hava pasó toda la vida entre hospitales psiquiátricos, definida por su enfermedad. Esto lleva a la autora a considerar cómo de porosa es la brecha que separa la normalidad de la patología: “tengo la extraña sensación de un abismo que se abre cuando pienso en la vida que llevo ahora y en lo fácilmente que podría haber seguido otro camino”.
Los cuatro protagonistas del libro caminan por la misma brecha porosa. Todos topan con las limitaciones de una doctrina psiquiátrica hecha a la medida del hombre blanco (a poder ser, acaudalado) y que suele tambalearse fuera de su radio de acción. Los diagnósticos sacados del DSM poco pueden hacer para ayudar Bapu, una mujer india que después de casarse entra en un trance místico, abandona a su familia y se declara esposa de Krishna; a Naomi, una madre soltera, negra y pobre que, en pleno delirio persecutorio, tira a sus bebés gemelos al río y luego salta tras ellos al grito de “¡libertad!”; ni siquiera a Laura, la estudiante diez de Harvard con un vacío existencial que termina sepultada bajo una avalancha de prescripciones. Para cada una de ellas, el trastorno afectivo está vinculado a alguna circunstancia concreta, la incapacidad de responder a una expectativa u opresión sistemática; pero los médicos que las diagnostican raramente consideran la cuestión estructural.
Y luego está Ray, cuyo caso determinó la evolución de la psiquiatría en Estados Unidos. Tras sufrir un episodio depresivo vinculado a una mala decisión laboral, Ray ingresa en Chestnut Lodge, un instituto revolucionario por negarse a medicar a sus pacientes en favor del método psicoanalítico, incluso en los casos más severos. Medio año de conversaciones no mejoran el estado de Ray, que abandona el centro y empieza a tomar antidepresivos. Tras su mejora inmediata, demanda a Chestnut Lodge por los meses perdidos. Su precedente inclinó la balanza a favor de las explicaciones neurobiológicas de la enfermedad y la prescripción de fármacos por defecto. El efecto fue inmediato: “las largas y elegantes narraciones de los esfuerzos de los pacientes se reemplazaron por listas de control de síntomas”; en adelante, “la asistencia en salud mental debía tratarse como una mercancía, más que como una colaboración”.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Añadir usuarioContinuar leyendo aquí
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Más información
Archivado En
EL PAÍS