Hacer una buena fabada es fácil y difícil. Es sencillo porque requiere básicamente ingredientes de calidad y tiempo. Es complicado porque, ahí donde se la ve —sencilla y contundente, casi brutalista— destila la esencia de Asturias. Presión añadida para quien la cocina.
Cuando se pone el fuego y aquello empieza a hacer chup chup —inexplicable y perfecta medida de tiempo que va pasando de generación en generación— el guiso entra en un punto de no retorno. La fabada será, durante un rato, un plato de Schrödinger. Estará al mismo tiempo exquisita e insípida. Horas después se sabrá el resultado. Y las manos que dirigen los fogones podrán apuntarse el éxito o asumir el fracaso, pero lo cierto será que habrá un ingrediente único e intransferible que jugará un papel esencial: la contemplación activa. En ese humo que emerge de la pota se filtran décadas de historia y de identidad. Entenderlas suma puntos para que el plato sea un éxito.
Los asturianos, por cuestiones obvias, juegan con ventaja. También con el hándicap de luchar contra sí mismos y sus recuerdos de infancia. La llegada a las librerías de Fabada, historia y simbolismo de un icono asturiano (La Fabriquina), iguala las oportunidades de cocinar este plato típico-tópico y comprender todo lo que está pasando mientras se prepara. Y, más importante, todo lo que sucedió para que la fabada se convirtiera en lo que es hoy y el papel que ha jugado y juega en la historia de Asturias.

“Los asturianos y sus descendientes no comen fabada solo por el hecho de ser asturianos, sino también para serlo y parecerlo. Es una manera de mostrar su identidad”, explica el filólogo David Guardado (54 años, Gijón) quien, junto a la periodista Alicia Álvarez (45 años, Gijón), ha liderado la creación de una obra en la que participan historiadores, documentalistas o cocineros y que está disponible en castellano y en asturiano. “A finales del siglo XIX, con la llegada de la industrialización, surge en las sociedades una necesidad de construir simbolismos a partir de elementos estandarizados que no tengan muchos matices. De alguna forma se estaban preguntando cuál era su lugar en el mundo y definir un plato típico ayudaba a descubrir la respuesta. Era una pregunta que se formulaban las élites, en esa necesidad de conexión con las clases populares”.

Les fabes, junto con el maíz, habían llegado de América. Se extendieron por Asturias durante el siglo XVII. Se introdujeron en la dieta de los campesinos, pero fueron las clases dominantes las que las convirtieron en un plato similar al que conocemos hoy. “Aquellas primeras fabadas”, explica el historiador José Luis Carmona (65 años, Gijón), “eran un plato caro —con tocino y morcilla— de casas pudientes de origen urbano y que bebían de la influencia francesa en la cocina asturiana. Y tenían mucho de socialización. Hay decenas de referencias de banquetes y eventos sociales en los que es el plato protagonista. Un plato identitario y para compartir”. De ese carácter social recibe su nombre: la fabada nació como una nueva forma de entender y disfrutar el ocio. -Ada, sufijo de conjunto y abundancia. Por eso la fabada se celebra, se da o se ofrece como homenaje. Siempre en compañía. Las primeras referencias escritas llegan del último cuarto del siglo XIX, pero ya mucho antes Jovellanos invitaba a fabes y tocín a un amigo asturiano al que esperaba en su casa de Sevilla.
Para llegar al plato que conocemos hoy, el historiador Xuan Fernandi (48 años, Gijón), apunta dos posibles vías: “Una es el enriquecimiento con compango —la carne— del plato de fabes. La otra es la simplificación del pote. Ambas son complementarias y desembocan en el canon de fabes, chorizo, morcilla, tocino y lacón”.
La historiadora Aranzta Margolles (42 años, Gijón) explica que la “estandarización” de la fabada como el plato típico asturiano vino de “una decisión política. Fue la dictadura de Primo de Rivera la que instauró un discurso oficial en torno a los platos. En el caso de Asturias, fue la fabada. Era un plato diferenciador, versátil, fácil de exportar y de enlatar, lo cual hacía que pudiera viajar, un detalle muy importante para los indianos asturianos. Es que hasta los periódicos de principios del siglo pasado hablaban de la fabada enlatada como souvenir. El hecho de estandarizarla hizo que los asturianos, que tenemos un nacionalismo muy cultural, sintiéramos querencia por ella y se empezara a plantear la opción de inventar una tradición con un sentido más económico que político. A todo ello contribuyó la gran campaña de publicidad que la acompañó en su momento”.
(Si aquí le han llegado reminiscencias del cachopo, punto para usted).
La fabada se consolidó y su imagen se fue enlazando con diferentes mensajes. La llegada en 1925 de la versión enlatada permitió asociar a Asturias con progreso, tecnología e industria. Ya en la dictadura, el mismo producto se relacionaría con la comodidad, la descarga de trabajo doméstico o el aporte nutritivo o energético —lejos de las referencias escatológicas actuales, llegó a patrocinar carreras ciclistas—. El desarrollismo estableció un plato de fabada, una botella de sidra, un bollo de pan y tres manzanas como reclamo turístico asturiano. La entrada en la UE hace que los españoles miren hacia sus periferias. Y ahí estaba, de nuevo, la fabada. ¿Recuerdan a la abuela de Litoral? Pues eso.
La fabada está muy presente en la cotidianeidad de los asturianos. Desde ahí, salta al arte. “Es cierto que, para lo mucho que la pensamos y lo presente que está en nuestras vidas, no hay tantos testimonios como se podría esperar”, explica Alicia Álvarez. “Hay algo en cómic, en teatro, está el maravilloso breviario de Paco Ignacio Taibo I… pero curiosamente donde más encontramos es en la etapa contemporánea, con el diseño gráfico. Creo que tiene mucho que ver con la evocación de una infancia que ya se va alejando en el tiempo”, añade. El libro, con un cuidado diseño —con tonos rojo chorizo, negro morcilla o blanco faba— recoge ilustraciones como la emblemática escena de Ghost parodiada —en lugar de barro, fabada—, la lata de fabada como si fuera la de Warhol, la postal que Iberia distribuyó para promocionar Asturias –“antes de que llegara el aeropuerto”, matiza Alicia— o la Covadonga “enfabada” que popularizó Martes y Trece. El periodista Damián Barreiro, fallecido en febrero, se encargó del análisis de la fabada como fenómeno pop.

El cocinero y consultor gastronómico Lluis Nel Estrada (51 años, Ribadesella) reconoce que, en materia de fabada, es “un talibán. La fabada son fabes y compangu. Y nada más. La cebolla sale de la morcilla, el pimentón de los chorizos…”
— ¿Y el agua tiene que ser asturiana?
Carcajada
— No, hombre, el agua tiene que ser buena.
¿Y cómo se hace una buena fabada?
— Lo primero, buenos ingredientes. Faba con garantía y compangu de calidad, elaborado en Asturias: chorizo, morcilla, tocino y llacón. Les fabes, a remojo el día antes. El llacón también, para desalar. Arrancamos a fuego medio y cuando rompe a hervir espumamos las impurezas de las legumbres y bajamos. Las asustamos con un poco de agua fría, que baja la temperatura y alarga la cocción. En tres horas o tres horas y media, están. El reposo es recomendable.
— ¿Algún consejo más?
—Ximielgar, no remover. (Nota, ximielgar es coger la pota de las dos asas y moverla un poco adelante y atrás). Y lo más importante: no tener prisa, no intervenir mucho y aplicar cariño y mimo a la contemplación activa.

David Castañón (Oviedo, 46 años), ingeniero informático y fundador y director del portal culinario Les Fartures apunta los retos que afronta la fabada: “hay una falta de relevo generacional. En Asturias, hasta hace poco, casi todo el mundo tenía un familiar con huerta. La faba y el compango venían de casa. Y luego está que la faba es muy caprichosa y el cambio climático le está afectando. Todo eso plantea el desafío de mantener los niveles de calidad sin subir demasiado los precios, para evitar que vuelva a ser un plato elitista”. Algo que, a su juicio, no cambiará con el paso del tiempo, será la presión de la historia de cada persona a la hora de cocinar una fabada: “la comparamos con recuerdos muy felices, ligados en muchos casas a las casas de los abuelos. Los asturianos somos muy críticos con las fabadas ajenas porque hemos sido muy felices con las propias”.
Hacer una buena fabada es fácil y difícil. Es sencillo porque requiere básicamente ingredientes de calidad y tiempo. Es complicado porque, ahí donde se la ve —sencilla y contundente, casi brutalista— destila la esencia de Asturias. Presión añadida para quien la cocina.Cuando se pone el fuego y aquello empieza a hacer chup chup —inexplicable y perfecta medida de tiempo que va pasando de generación en generación— el guiso entra en un punto de no retorno. La fabada será, durante un rato, un plato de Schrödinger. Estará al mismo tiempo exquisita e insípida. Horas después se sabrá el resultado. Y las manos que dirigen los fogones podrán apuntarse el éxito o asumir el fracaso, pero lo cierto será que habrá un ingrediente único e intransferible que jugará un papel esencial: la contemplación activa. En ese humo que emerge de la pota se filtran décadas de historia y de identidad. Entenderlas suma puntos para que el plato sea un éxito.Los asturianos, por cuestiones obvias, juegan con ventaja. También con el hándicap de luchar contra sí mismos y sus recuerdos de infancia. La llegada a las librerías de Fabada, historia y simbolismo de un icono asturiano (La Fabriquina), iguala las oportunidades de cocinar este plato típico-tópico y comprender todo lo que está pasando mientras se prepara. Y, más importante, todo lo que sucedió para que la fabada se convirtiera en lo que es hoy y el papel que ha jugado y juega en la historia de Asturias.“Los asturianos y sus descendientes no comen fabada solo por el hecho de ser asturianos, sino también para serlo y parecerlo. Es una manera de mostrar su identidad”, explica el filólogo David Guardado (54 años, Gijón) quien, junto a la periodista Alicia Álvarez (45 años, Gijón), ha liderado la creación de una obra en la que participan historiadores, documentalistas o cocineros y que está disponible en castellano y en asturiano. “A finales del siglo XIX, con la llegada de la industrialización, surge en las sociedades una necesidad de construir simbolismos a partir de elementos estandarizados que no tengan muchos matices. De alguna forma se estaban preguntando cuál era su lugar en el mundo y definir un plato típico ayudaba a descubrir la respuesta. Era una pregunta que se formulaban las élites, en esa necesidad de conexión con las clases populares”.Les fabes, junto con el maíz, habían llegado de América. Se extendieron por Asturias durante el siglo XVII. Se introdujeron en la dieta de los campesinos, pero fueron las clases dominantes las que las convirtieron en un plato similar al que conocemos hoy. “Aquellas primeras fabadas”, explica el historiador José Luis Carmona (65 años, Gijón), “eran un plato caro —con tocino y morcilla— de casas pudientes de origen urbano y que bebían de la influencia francesa en la cocina asturiana. Y tenían mucho de socialización. Hay decenas de referencias de banquetes y eventos sociales en los que es el plato protagonista. Un plato identitario y para compartir”. De ese carácter social recibe su nombre: la fabada nació como una nueva forma de entender y disfrutar el ocio. -Ada, sufijo de conjunto y abundancia. Por eso la fabada se celebra, se da o se ofrece como homenaje. Siempre en compañía. Las primeras referencias escritas llegan del último cuarto del siglo XIX, pero ya mucho antes Jovellanos invitaba a fabes y tocín a un amigo asturiano al que esperaba en su casa de Sevilla.Para llegar al plato que conocemos hoy, el historiador Xuan Fernandi (48 años, Gijón), apunta dos posibles vías: “Una es el enriquecimiento con compango —la carne— del plato de fabes. La otra es la simplificación del pote. Ambas son complementarias y desembocan en el canon de fabes, chorizo, morcilla, tocino y lacón”. La historiadora Aranzta Margolles (42 años, Gijón) explica que la “estandarización” de la fabada como el plato típico asturiano vino de “una decisión política. Fue la dictadura de Primo de Rivera la que instauró un discurso oficial en torno a los platos. En el caso de Asturias, fue la fabada. Era un plato diferenciador, versátil, fácil de exportar y de enlatar, lo cual hacía que pudiera viajar, un detalle muy importante para los indianos asturianos. Es que hasta los periódicos de principios del siglo pasado hablaban de la fabada enlatada como souvenir. El hecho de estandarizarla hizo que los asturianos, que tenemos un nacionalismo muy cultural, sintiéramos querencia por ella y se empezara a plantear la opción de inventar una tradición con un sentido más económico que político. A todo ello contribuyó la gran campaña de publicidad que la acompañó en su momento”.(Si aquí le han llegado reminiscencias del cachopo, punto para usted).La fabada se consolidó y su imagen se fue enlazando con diferentes mensajes. La llegada en 1925 de la versión enlatada permitió asociar a Asturias con progreso, tecnología e industria. Ya en la dictadura, el mismo producto se relacionaría con la comodidad, la descarga de trabajo doméstico o el aporte nutritivo o energético —lejos de las referencias escatológicas actuales, llegó a patrocinar carreras ciclistas—. El desarrollismo estableció un plato de fabada, una botella de sidra, un bollo de pan y tres manzanas como reclamo turístico asturiano. La entrada en la UE hace que los españoles miren hacia sus periferias. Y ahí estaba, de nuevo, la fabada. ¿Recuerdan a la abuela de Litoral? Pues eso.La fabada está muy presente en la cotidianeidad de los asturianos. Desde ahí, salta al arte. “Es cierto que, para lo mucho que la pensamos y lo presente que está en nuestras vidas, no hay tantos testimonios como se podría esperar”, explica Alicia Álvarez. “Hay algo en cómic, en teatro, está el maravilloso breviario de Paco Ignacio Taibo I… pero curiosamente donde más encontramos es en la etapa contemporánea, con el diseño gráfico. Creo que tiene mucho que ver con la evocación de una infancia que ya se va alejando en el tiempo”, añade. El libro, con un cuidado diseño —con tonos rojo chorizo, negro morcilla o blanco faba— recoge ilustraciones como la emblemática escena de Ghost parodiada —en lugar de barro, fabada—, la lata de fabada como si fuera la de Warhol, la postal que Iberia distribuyó para promocionar Asturias –“antes de que llegara el aeropuerto”, matiza Alicia— o la Covadonga “enfabada” que popularizó Martes y Trece. El periodista Damián Barreiro, fallecido en febrero, se encargó del análisis de la fabada como fenómeno pop.El cocinero y consultor gastronómico Lluis Nel Estrada (51 años, Ribadesella) reconoce que, en materia de fabada, es “un talibán. La fabada son fabes y compangu. Y nada más. La cebolla sale de la morcilla, el pimentón de los chorizos…”— ¿Y el agua tiene que ser asturiana?Carcajada— No, hombre, el agua tiene que ser buena.¿Y cómo se hace una buena fabada?— Lo primero, buenos ingredientes. Faba con garantía y compangu de calidad, elaborado en Asturias: chorizo, morcilla, tocino y llacón. Les fabes, a remojo el día antes. El llacón también, para desalar. Arrancamos a fuego medio y cuando rompe a hervir espumamos las impurezas de las legumbres y bajamos. Las asustamos con un poco de agua fría, que baja la temperatura y alarga la cocción. En tres horas o tres horas y media, están. El reposo es recomendable.— ¿Algún consejo más?—Ximielgar, no remover. (Nota, ximielgar es coger la pota de las dos asas y moverla un poco adelante y atrás). Y lo más importante: no tener prisa, no intervenir mucho y aplicar cariño y mimo a la contemplación activa.David Castañón (Oviedo, 46 años), ingeniero informático y fundador y director del portal culinario Les Fartures apunta los retos que afronta la fabada: “hay una falta de relevo generacional. En Asturias, hasta hace poco, casi todo el mundo tenía un familiar con huerta. La faba y el compango venían de casa. Y luego está que la faba es muy caprichosa y el cambio climático le está afectando. Todo eso plantea el desafío de mantener los niveles de calidad sin subir demasiado los precios, para evitar que vuelva a ser un plato elitista”. Algo que, a su juicio, no cambiará con el paso del tiempo, será la presión de la historia de cada persona a la hora de cocinar una fabada: “la comparamos con recuerdos muy felices, ligados en muchos casas a las casas de los abuelos. Los asturianos somos muy críticos con las fabadas ajenas porque hemos sido muy felices con las propias”. Seguir leyendo
Hacer una buena fabada es fácil y difícil. Es sencillo porque requiere básicamente ingredientes de calidad y tiempo. Es complicado porque, ahí donde se la ve —sencilla y contundente, casi brutalista— destila la esencia de Asturias. Presión añadida para quien la cocina.
Cuando se pone el fuego y aquello empieza a hacer chup chup —inexplicable y perfecta medida de tiempo que va pasando de generación en generación— el guiso entra en un punto de no retorno. La fabada será, durante un rato, un plato de Schrödinger. Estará al mismo tiempo exquisita e insípida. Horas después se sabrá el resultado. Y las manos que dirigen los fogones podrán apuntarse el éxito o asumir el fracaso, pero lo cierto será que habrá un ingrediente único e intransferible que jugará un papel esencial: la contemplación activa. En ese humo que emerge de la pota se filtran décadas de historia y de identidad. Entenderlas suma puntos para que el plato sea un éxito.
Los asturianos, por cuestiones obvias, juegan con ventaja. También con el hándicap de luchar contra sí mismos y sus recuerdos de infancia. La llegada a las librerías de Fabada, historia y simbolismo de un icono asturiano (La Fabriquina), iguala las oportunidades de cocinar este plato típico-tópico y comprender todo lo que está pasando mientras se prepara. Y, más importante, todo lo que sucedió para que la fabada se convirtiera en lo que es hoy y el papel que ha jugado y juega en la historia de Asturias.
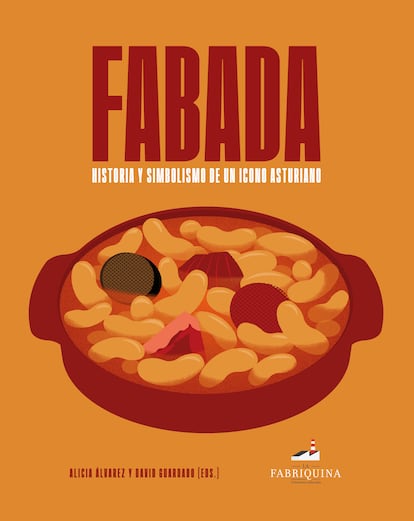
“Los asturianos y sus descendientes no comen fabada solo por el hecho de ser asturianos, sino también para serlo y parecerlo. Es una manera de mostrar su identidad”, explica el filólogo David Guardado (54 años, Gijón) quien, junto a la periodista Alicia Álvarez (45 años, Gijón), ha liderado la creación de una obra en la que participan historiadores, documentalistas o cocineros y que está disponible en castellano y en asturiano. “A finales del siglo XIX, con la llegada de la industrialización, surge en las sociedades una necesidad de construir simbolismos a partir de elementos estandarizados que no tengan muchos matices. De alguna forma se estaban preguntando cuál era su lugar en el mundo y definir un plato típico ayudaba a descubrir la respuesta. Era una pregunta que se formulaban las élites, en esa necesidad de conexión con las clases populares”.

Les fabes, junto con el maíz, habían llegado de América. Se extendieron por Asturias durante el siglo XVII. Se introdujeron en la dieta de los campesinos, pero fueron las clases dominantes las que las convirtieron en un plato similar al que conocemos hoy. “Aquellas primeras fabadas”, explica el historiador José Luis Carmona (65 años, Gijón), “eran un plato caro —con tocino y morcilla— de casas pudientes de origen urbano y que bebían de la influencia francesa en la cocina asturiana. Y tenían mucho de socialización. Hay decenas de referencias de banquetes y eventos sociales en los que es el plato protagonista. Un plato identitario y para compartir”. De ese carácter social recibe su nombre: la fabada nació como una nueva forma de entender y disfrutar el ocio. -Ada, sufijo de conjunto y abundancia. Por eso la fabada se celebra, se da o se ofrece como homenaje. Siempre en compañía. Las primeras referencias escritas llegan del último cuarto del siglo XIX, pero ya mucho antes Jovellanos invitaba a fabes y tocín a un amigo asturiano al que esperaba en su casa de Sevilla.
Para llegar al plato que conocemos hoy, el historiador Xuan Fernandi (48 años, Gijón), apunta dos posibles vías: “Una es el enriquecimiento con compango —la carne— del plato de fabes. La otra es la simplificación del pote. Ambas son complementarias y desembocan en el canon de fabes, chorizo, morcilla, tocino y lacón”.
La historiadora Aranzta Margolles (42 años, Gijón) explica que la “estandarización” de la fabada como el plato típico asturiano vino de “una decisión política. Fue la dictadura de Primo de Rivera la que instauró un discurso oficial en torno a los platos. En el caso de Asturias, fue la fabada. Era un plato diferenciador, versátil, fácil de exportar y de enlatar, lo cual hacía que pudiera viajar, un detalle muy importante para los indianos asturianos. Es que hasta los periódicos de principios del siglo pasado hablaban de la fabada enlatada como souvenir. El hecho de estandarizarla hizo que los asturianos, que tenemos un nacionalismo muy cultural, sintiéramos querencia por ella y se empezara a plantear la opción de inventar una tradición con un sentido más económico que político. A todo ello contribuyó la gran campaña de publicidad que la acompañó en su momento”.
(Si aquí le han llegado reminiscencias del cachopo, punto para usted).
La fabada se consolidó y su imagen se fue enlazando con diferentes mensajes. La llegada en 1925 de la versión enlatada permitió asociar a Asturias con progreso, tecnología e industria. Ya en la dictadura, el mismo producto se relacionaría con la comodidad, la descarga de trabajo doméstico o el aporte nutritivo o energético —lejos de las referencias escatológicas actuales, llegó a patrocinar carreras ciclistas—. El desarrollismo estableció un plato de fabada, una botella de sidra, un bollo de pan y tres manzanas como reclamo turístico asturiano. La entrada en la UE hace que los españoles miren hacia sus periferias. Y ahí estaba, de nuevo, la fabada. ¿Recuerdan a la abuela de Litoral? Pues eso.
La fabada está muy presente en la cotidianeidad de los asturianos. Desde ahí, salta al arte. “Es cierto que, para lo mucho que la pensamos y lo presente que está en nuestras vidas, no hay tantos testimonios como se podría esperar”, explica Alicia Álvarez. “Hay algo en cómic, en teatro, está el maravilloso breviario de Paco Ignacio Taibo I… pero curiosamente donde más encontramos es en la etapa contemporánea, con el diseño gráfico. Creo que tiene mucho que ver con la evocación de una infancia que ya se va alejando en el tiempo”, añade. El libro, con un cuidado diseño —con tonos rojo chorizo, negro morcilla o blanco faba— recoge ilustraciones como la emblemática escena de Ghost parodiada —en lugar de barro, fabada—, la lata de fabada como si fuera la de Warhol, la postal que Iberia distribuyó para promocionar Asturias –“antes de que llegara el aeropuerto”, matiza Alicia— o la Covadonga “enfabada” que popularizó Martes y Trece. El periodista Damián Barreiro, fallecido en febrero, se encargó del análisis de la fabada como fenómeno pop.

El cocinero y consultor gastronómico Lluis Nel Estrada (51 años, Ribadesella) reconoce que, en materia de fabada, es “un talibán. La fabada son fabes y compangu. Y nada más. La cebolla sale de la morcilla, el pimentón de los chorizos…”
— ¿Y el agua tiene que ser asturiana?
Carcajada
— No, hombre, el agua tiene que ser buena.
¿Y cómo se hace una buena fabada?
— Lo primero, buenos ingredientes. Faba con garantía y compangu de calidad, elaborado en Asturias: chorizo, morcilla, tocino y llacón. Les fabes, a remojo el día antes. El llacón también, para desalar. Arrancamos a fuego medio y cuando rompe a hervir espumamos las impurezas de las legumbres y bajamos. Las asustamos con un poco de agua fría, que baja la temperatura y alarga la cocción. En tres horas o tres horas y media, están. El reposo es recomendable.
— ¿Algún consejo más?
—Ximielgar, no remover. (Nota, ximielgar es coger la pota de las dos asas y moverla un poco adelante y atrás). Y lo más importante: no tener prisa, no intervenir mucho y aplicar cariño y mimo a la contemplación activa.
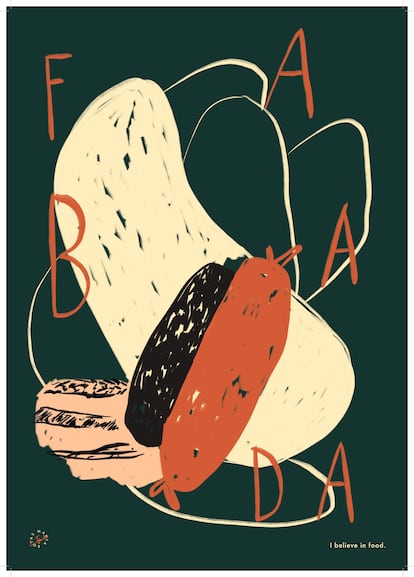
David Castañón (Oviedo, 46 años), ingeniero informático y fundador y director del portal culinario Les Fartures apunta los retos que afronta la fabada: “hay una falta de relevo generacional. En Asturias, hasta hace poco, casi todo el mundo tenía un familiar con huerta. La faba y el compango venían de casa. Y luego está que la faba es muy caprichosa y el cambio climático le está afectando. Todo eso plantea el desafío de mantener los niveles de calidad sin subir demasiado los precios, para evitar que vuelva a ser un plato elitista”. Algo que, a su juicio, no cambiará con el paso del tiempo, será la presión de la historia de cada persona a la hora de cocinar una fabada: “la comparamos con recuerdos muy felices, ligados en muchos casas a las casas de los abuelos. Los asturianos somos muy críticos con las fabadas ajenas porque hemos sido muy felices con las propias”.
EL PAÍS




