Un abanico de espacios concretos, abstractos y laberínticos puebla el universo de Álvaro Pombo (Santander, 85 años). Son lugares que responden a las direcciones concretas de cualquier callejero, como la ciudad en que nació y le ha marcado siempre, hasta Londres, donde se exilió en los años sesenta, posteriormente Argüelles, el barrio donde habita desde que se instalara en Madrid en 1977, o la Real Academia Española (RAE), donde ingresó en 2004, cuando, junto a los méritos de la creación que le ha hecho merecedor este año también del Premio Cervantes, fueron reconocidos los espacios que alimenta su imaginación a golpe de una sabiduría con pulsiones obsesivas, siempre atravesada por la creatividad asombrosa de sus paradojas. Este es un recorrido por ese universo, en vísperas de la ceremonia donde recibirá el Cervantes de manos del Rey, este miércoles en Alcalá de Henares.
El Norte. La mayoría de las novelas de Álvaro Pombo parten en concreto y en abstracto del Norte. En cuerpo y alma de Santander, la ciudad en la que nació en 1939, sus alrededores y donde solo vivió 15 años. Un lugar que le ha marcado eufórica y trágicamente a lo largo de toda su obra, “una totalidad emocional”, declaraba él esta semana en El Diario Montañés, desde libros tempranos como Donde las mujeres hasta uno más reciente como Santander, 1936. Allí mamó las interminables conversaciones entre su madre, sus tías y las criadas de la familia. En mitad de ese reino de mesa camilla y meriendas preparadas para aligerar la carga de los deberes escolares, supo hasta qué punto los hombres eran intercambiables, pero ellas, no. Junto a historias compartidas entre parrafadas y costuras, este superdotado del oído ha alimentado y entrenado desde niño una habilidad pasmosa para desmenuzar, recrear, descuartizar y hacer volar el lenguaje y las historias que allí se compartían.

Londres. En la obra de Pombo corre un aire anglófilo. Un encanto que sabe colocar a huevo los anglicismos entre párrafo y párrafo, con esa elegancia supina que despiden algunos desenfadados diletantes. Esa habilidad viene de los años que pasó en Londres como currante y estudiante. Currante como filling Clerk. Es decir, archivero, con labores de telefonista en el Banco Urquijo de allí, lo más alto a lo que llegó, puntualiza él, una escala muy baja para un chico de buena familia. También alumno de filosofía en el Birkbeck College, con notas más brillantes de las que cosechaba en los padres escolapios de la capital cántabra, donde fue compañero de clase del arquitecto y pintor Juan Navarro Baldeweg.
La conciencia. El exclaustrado es la última filigrana de Pombo. Una novela en la que se marca a su gusto todo un folletín metafísico, pero el tema que elige como presa, afirma, es la conciencia. Ese gusano capaz de corroerle en soledad, no cree Pombo, como sí lo hace Flaubert, que se reduzca solamente a la vanidad interior. Tampoco una conciencia moral, es decir, convertirse en un plasta, como sostiene uno de los personajes, pero quizás sí estética. Toda la obra de Pombo es un maratón para lograr precisamente una conciencia de lenguaje: de lo que todas sus criaturas dicen y de lo que él escribe.
Madrid. Gran parte de los personajes de Pombo, como él mismo, deambulan, dormitan, filosofan, sufren, gozan y se pierden en los laberintos de Madrid. Desde Argüelles, el barrio donde vive, a la Casa de Campo, donde solía hacer ejercicio o los alrededores del Retiro, el barrio Salamanca y el extrarradio donde sabe captar los últimos dejes chonis y canis, el autor santanderino ha trazado una zoología y una morfología de la capital sin límites esenciales, ni sociales. Su vitola eremita no le ha impedido zamparse los bares y los antros de la ciudad, las plazas y los mercados, donde ha sabido captar el sonido y el perfume del tiempo en que vive desde que se instaló en la ciudad en los años setenta para probar suerte en la literatura y ganara el primer Premio Herralde de la historia con El héroe de las Mansardas de Mansard (1983).

La teología. Sabe Pombo por su fe que encomendarse a Dios tiene sus contrapartidas. Entra dentro del sentido del misterio entregarse a él y se difumina a la vez ese mismo territorio ignoto hablándolo y escribiéndolo. Gran parte de su obra representa todo un tratado de teología, ese lugar en que nos envuelve, nos enreda, nos eleva y nos disuelve dentro de las páginas de, por ejemplo, La cuadratura del círculo, El cielo raso, Quédate con nosotros señor, porque atardece o El exclaustrado… En todas, anda bien presente el enigma divino. Dios como un unicornio, sostiene Juan Cabrera, protagonista de su última obra: el animal que no existe, pero prorrumpe imaginario y salvaje en los textos sagrados. La teología adquiere una categoría deslumbrante en su poesía, donde adopta una voz entre suprema y divina, como se advierte en sus poemarios Protocolos, Variaciones o Enunciados protocolarios.
Los Pombo. La familia de la que proviene el autor se encuentra en carne y espíritu en la mayoría de su obra, pero adquiere nombre y cuerpo concreto en Santander, 1936, esa cuenta no resuelta que el escritor aborda de manera magistral en esta novela reciente. Trata en ella el asesinato de su tío Alfonso, falangista, en la guerra civil, al inicio del conflicto. Entre un profundo abanico de identidades y catástrofes colectivas, aborda también las íntimas y familiares. La estirpe la creó en el siglo XIX el patriarca don Juan Pombo Conejo, empresario, financiero —uno de los fundadores del Banco Santander— y visionario turístico e impulsor del complejo de balnearios de El Sardinero, en la ciudad donde cuenta con una plaza bien céntrica junto al puerto. El esplendor y la ruina siempre van de la mano en la familia. “Nos divertimos y nos arruinamos a la vez. Fue pura vanidad. Fue chulería. Fue vivir ciegamente el presente”, cuenta Cayo Pombo Ybarra, abuelo del autor, en la novela. También agrega estas perlas: “El veraneo de los reyes en Santander, que tanto relumbrón trajo… Trajo sus traspiés también. Una especie de quiero y no puedo olvidadizo. Un ser conscientes de quiénes éramos los Pombo. Conscientes de que éramos mucho, muchísimo, hasta reventar y, a la vez, vivíamos todos de las rentas. Íbamos a ser los héroes. Pero héroes ¿de qué? De nada. Fue como si ser un Pombo Ybarra fuese algo que había que ser a cien por hora. El apellido era un coche de carreras”.

La RAE. Álvaro Pombo entró en la Real Academia Española el 20 de junio de 2004, tras haber sido elegido en diciembre de 2002. Lo hizo con un discurso que hoy resuena como tema fundamental en esta época donde reina el agujero negro de los bulos: Verosimilitud y verdad, se titulaba. Y en el mismo abordaba el reto de claridad y verdad que debe regir la ficción, pero en orden diferente a la ciencia y la historia, así como la frontera entre ambos términos, desde la apariencia que desprende el primero a la autenticidad que debe perseguir el segundo. Desde su ingreso, Pombo ha sido un académico disciplinado y asiduo. La sede de la calle Felipe IV se ha convertido en un lugar donde acude regularmente y allí despierta un cariño y un respeto singulares entre sus compañeros y el personal de la institución.
La filosofía. Le gusta a Pombo definir su género propio como ficción psicológica. Pero en ella, con el mismo rango que la teología, la filosofía adquiere una categoría de inquilina perpetua en sus páginas. Su continuo apego a Sócrates, Platón, Aristóteles, en línea recta hacia Nietzsche, a Kierkegaard, al Schopenhauer que pulula por su novela El temblor del héroe (Premio Nadal en 2012), Gadamer o Heidegger… Su entronque con la escolástica, la metafísica, las grandes corrientes que unen la moral kantiana con el comportamiento de sus personajes en río, en avalancha con las diatribas y los conflictos a los que se enfrentan sus criaturas, sean conscientes de ello o no, componen una visión extraordinariamente rica y compleja del mundo con el apoyo de la filosofía.

La decadencia. Pombo parece mostrar un apego extraordinario hacia los héroes en decadencia. Desde su abuelo Cayo, retratado en Santander, 1936, al reciente Juan Cabrera, un trasunto habitante en el barrio de Argüelles, y que muchos identificamos con el propio autor en El exclaustrado, al Román, profesor jubilado, protagonista de El temblor del héroe o el Horacio octogenario que habita junto a sus hijos un ático en la calle Espalter en el Retrato del vizconde en invierno, los personajes que conviven con un declive gatopardiano tan español abundan en su obra. Lo hacen generalmente aislados a voluntad en un mundo que tratan de evitar pero muchas veces les sorprende en tromba y les produce una curiosidad que lleva a la tragedia o al conflicto.
La heterodoxia. Todo lo que Pombo hace y escribe está tocado por el don de una natural heterodoxia nada fingida, en absoluto adscrita al postureo, de una autenticidad y una verdad espontánea y plenamente genuina. Lo es su literatura y lo es una vida que compagina extremos con una lógica propia y alérgica a ser catalogado en ningún ámbito más que de su radical visión libérrima del mundo en que habita. Es defensor de los cristianos de base y abiertamente homosexual, pero sin consignas. Curioso y nada prejuicioso para las nuevas tecnologías. Combinó una época los recortes de artículos periodísticos en papel colgados de las lámparas en su casa con un blog activo y desternillante sobre Obama. Es seguidor de series y programas de televisión con cuaderno para apuntar formas del habla, tanto como estudioso de tratados teológicos y filosóficos. Lo mismo afirma: “Los homosexuales somos un lenguaje” y días después despotrica contra las fiestas del orgullo gay. Todos los clásicos fueron considerados herejes y visionarios en el tiempo que vivieron. Pombo trascenderá por la misma senda.
América Latina. En el universo Pombo hay espacio para América Latina. Allí acaba Isabel de la Hoz, la protagonista de la magistral Una ventana al norte, donde el autor cuenta el viaje alucinante de una joven burguesa, enganchada a la fantasía y entusiasta de la lluvia desde Santander a México, donde acaba envuelta como revolucionaria en el fuego de las guerras cristeras a principios del siglo XX. Para Pombo, el continente representa el impulso de la transformación, un dorado de idealismos que se tuercen. Con ese ánimo teje también otra de sus obras mayores, como El cielo raso. Esta vez en El Salvador, donde sitúa a unos personajes comprometidos con la lucha y la teología de la liberación, en la que caben la revuelta justificada por la justicia social y la homosexualidad a espuertas de los clérigos sin sotana, junto a las doctrinas religiosas en la carne viva de las contradicciones que pueblan, pugnan y enriquecen sin cesar su obra.

La paradoja. Es el hábitat donde se siente más cómodo. No en vano, desde una muy propia concepción de la decadencia, Pombo ha logrado convertirse en un autor pleno de modernidad en todos los ámbitos que aborda. La paradoja es su arma y su estilo, su camino y su destino. Brotan por doquier en la mayoría de sus párrafos, con sus retos y dilemas constantes, en ese espacio intermedio al que van a parar todos, desde la atalaya donde mora lo sublime, al callejón más oscuro en que se pierden sus personajes.
La obra del escritor parte casi siempre de lugares del Norte para desembocar en un mundo infinito de paradojas
Un abanico de espacios concretos, abstractos y laberínticos puebla el universo de Álvaro Pombo (Santander, 85 años). Son lugares que responden a las direcciones concretas de cualquier callejero, como la ciudad en que nació y le ha marcado siempre, hasta Londres, donde se exilió en los años sesenta, posteriormente Argüelles, el barrio donde habita desde que se instalara en Madrid en 1977, o la Real Academia Española (RAE), donde ingresó en 2004, cuando, junto a los méritos de la creación que le ha hecho merecedor este año también del Premio Cervantes, fueron reconocidos los espacios que alimenta su imaginación a golpe de una sabiduría con pulsiones obsesivas, siempre atravesada por la creatividad asombrosa de sus paradojas. Este es un recorrido por ese universo, en vísperas de la ceremonia donde recibirá el Cervantes de manos del Rey, este miércoles en Alcalá de Henares.
El Norte. La mayoría de las novelas de Álvaro Pombo parten en concreto y en abstracto del Norte. En cuerpo y alma de Santander, la ciudad en la que nació en 1939, sus alrededores y donde solo vivió 15 años. Un lugar que le ha marcado eufórica y trágicamente a lo largo de toda su obra, “una totalidad emocional”, declaraba él esta semana en El Diario Montañés, desde libros tempranos como Donde las mujeres hasta uno más reciente como Santander, 1936. Allí mamó las interminables conversaciones entre su madre, sus tías y las criadas de la familia. En mitad de ese reino de mesa camilla y meriendas preparadas para aligerar la carga de los deberes escolares, supo hasta qué punto los hombres eran intercambiables, pero ellas, no. Junto a historias compartidas entre parrafadas y costuras, este superdotado del oído ha alimentado y entrenado desde niño una habilidad pasmosa para desmenuzar, recrear, descuartizar y hacer volar el lenguaje y las historias que allí se compartían.

Londres. En la obra de Pombo corre un aire anglófilo. Un encanto que sabe colocar a huevo los anglicismos entre párrafo y párrafo, con esa elegancia supina que despiden algunos desenfadados diletantes. Esa habilidad viene de los años que pasó en Londres como currante y estudiante. Currante como filling Clerk. Es decir, archivero, con labores de telefonista en el Banco Urquijo de allí, lo más alto a lo que llegó, puntualiza él, una escala muy baja para un chico de buena familia. También alumno de filosofía en el Birkbeck College, con notas más brillantes de las que cosechaba en los padres escolapios de la capital cántabra, donde fue compañero de clase del arquitecto y pintor Juan Navarro Baldeweg.
La conciencia. El exclaustrado es la última filigrana de Pombo. Una novela en la que se marca a su gusto todo un folletín metafísico, pero el tema que elige como presa, afirma, es la conciencia. Ese gusano capaz de corroerle en soledad, no cree Pombo, como sí lo hace Flaubert, que se reduzca solamente a la vanidad interior. Tampoco una conciencia moral, es decir, convertirse en un plasta, como sostiene uno de los personajes, pero quizás sí estética. Toda la obra de Pombo es un maratón para lograr precisamente una conciencia de lenguaje: de lo que todas sus criaturas dicen y de lo que él escribe.
Madrid. Gran parte de los personajes de Pombo, como él mismo, deambulan, dormitan, filosofan, sufren, gozan y se pierden en los laberintos de Madrid. Desde Argüelles, el barrio donde vive, a la Casa de Campo, donde solía hacer ejercicio o los alrededores del Retiro, el barrio Salamanca y el extrarradio donde sabe captar los últimos dejes chonis y canis, el autor santanderino ha trazado una zoología y una morfología de la capital sin límites esenciales, ni sociales. Su vitola eremita no le ha impedido zamparse los bares y los antros de la ciudad, las plazas y los mercados, donde ha sabido captar el sonido y el perfume del tiempo en que vive desde que se instaló en la ciudad en los años setenta para probar suerte en la literatura y ganara el primer Premio Herralde de la historia con El héroe de las Mansardas de Mansard (1983).

La teología. Sabe Pombo por su fe que encomendarse a Dios tiene sus contrapartidas. Entra dentro del sentido del misterio entregarse a él y se difumina a la vez ese mismo territorio ignoto hablándolo y escribiéndolo. Gran parte de su obra representa todo un tratado de teología, ese lugar en que nos envuelve, nos enreda, nos eleva y nos disuelve dentro de las páginas de, por ejemplo, La cuadratura del círculo, El cielo raso, Quédate con nosotros señor, porque atardece o El exclaustrado… En todas, anda bien presente el enigma divino. Dios como un unicornio, sostiene Juan Cabrera, protagonista de su última obra: el animal que no existe, pero prorrumpe imaginario y salvaje en los textos sagrados. La teología adquiere una categoría deslumbrante en su poesía, donde adopta una voz entre suprema y divina, como se advierte en sus poemarios Protocolos, Variaciones o Enunciados protocolarios.
Los Pombo. La familia de la que proviene el autor se encuentra en carne y espíritu en la mayoría de su obra, pero adquiere nombre y cuerpo concreto en Santander, 1936, esa cuenta no resuelta que el escritor aborda de manera magistral en esta novela reciente. Trata en ella el asesinato de su tío Alfonso, falangista, en la guerra civil, al inicio del conflicto. Entre un profundo abanico de identidades y catástrofes colectivas, aborda también las íntimas y familiares. La estirpe la creó en el siglo XIX el patriarca don Juan Pombo Conejo, empresario, financiero —uno de los fundadores del Banco Santander— y visionario turístico e impulsor del complejo de balnearios de El Sardinero, en la ciudad donde cuenta con una plaza bien céntrica junto al puerto. El esplendor y la ruina siempre van de la mano en la familia. “Nos divertimos y nos arruinamos a la vez. Fue pura vanidad. Fue chulería. Fue vivir ciegamente el presente”, cuenta Cayo Pombo Ybarra, abuelo del autor, en la novela. También agrega estas perlas: “El veraneo de los reyes en Santander, que tanto relumbrón trajo… Trajo sus traspiés también. Una especie de quiero y no puedo olvidadizo. Un ser conscientes de quiénes éramos los Pombo. Conscientes de que éramos mucho, muchísimo, hasta reventar y, a la vez, vivíamos todos de las rentas. Íbamos a ser los héroes. Pero héroes ¿de qué? De nada. Fue como si ser un Pombo Ybarra fuese algo que había que ser a cien por hora. El apellido era un coche de carreras”.
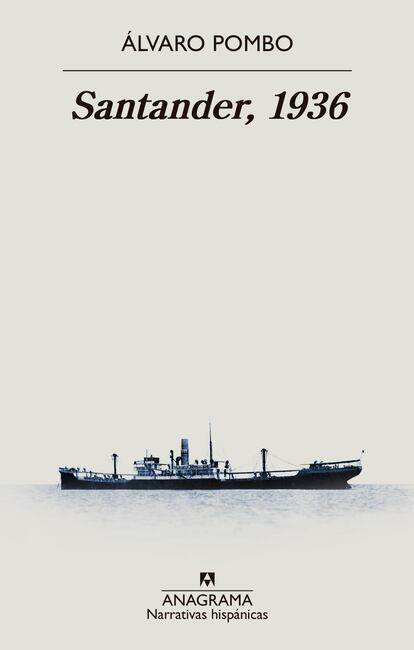
La RAE. Álvaro Pombo entró en la Real Academia Española el 20 de junio de 2004, tras haber sido elegido en diciembre de 2002. Lo hizo con un discurso que hoy resuena como tema fundamental en esta época donde reina el agujero negro de los bulos: Verosimilitud y verdad, se titulaba. Y en el mismo abordaba el reto de claridad y verdad que debe regir la ficción, pero en orden diferente a la ciencia y la historia, así como la frontera entre ambos términos, desde la apariencia que desprende el primero a la autenticidad que debe perseguir el segundo. Desde su ingreso, Pombo ha sido un académico disciplinado y asiduo. La sede de la calle Felipe IV se ha convertido en un lugar donde acude regularmente y allí despierta un cariño y un respeto singulares entre sus compañeros y el personal de la institución.
La filosofía. Le gusta a Pombo definir su género propio como ficción psicológica. Pero en ella, con el mismo rango que la teología, la filosofía adquiere una categoría de inquilina perpetua en sus páginas. Su continuo apego a Sócrates, Platón, Aristóteles, en línea recta hacia Nietzsche, a Kierkegaard, al Schopenhauer que pulula por su novela El temblor del héroe (Premio Nadal en 2012), Gadamer o Heidegger… Su entronque con la escolástica, la metafísica, las grandes corrientes que unen la moral kantiana con el comportamiento de sus personajes en río, en avalancha con las diatribas y los conflictos a los que se enfrentan sus criaturas, sean conscientes de ello o no, componen una visión extraordinariamente rica y compleja del mundo con el apoyo de la filosofía.

La decadencia. Pombo parece mostrar un apego extraordinario hacia los héroes en decadencia. Desde su abuelo Cayo, retratado en Santander, 1936, al reciente Juan Cabrera, un trasunto habitante en el barrio de Argüelles, y que muchos identificamos con el propio autor en El exclaustrado, al Román, profesor jubilado, protagonista de El temblor del héroe o el Horacio octogenario que habita junto a sus hijos un ático en la calle Espalter en el Retrato del vizconde en invierno, los personajes que conviven con un declive gatopardiano tan español abundan en su obra. Lo hacen generalmente aislados a voluntad en un mundo que tratan de evitar pero muchas veces les sorprende en tromba y les produce una curiosidad que lleva a la tragedia o al conflicto.
La heterodoxia. Todo lo que Pombo hace y escribe está tocado por el don de una natural heterodoxia nada fingida, en absoluto adscrita al postureo, de una autenticidad y una verdad espontánea y plenamente genuina. Lo es su literatura y lo es una vida que compagina extremos con una lógica propia y alérgica a ser catalogado en ningún ámbito más que de su radical visión libérrima del mundo en que habita. Es defensor de los cristianos de base y abiertamente homosexual, pero sin consignas. Curioso y nada prejuicioso para las nuevas tecnologías. Combinó una época los recortes de artículos periodísticos en papel colgados de las lámparas en su casa con un blog activo y desternillante sobre Obama. Es seguidor de series y programas de televisión con cuaderno para apuntar formas del habla, tanto como estudioso de tratados teológicos y filosóficos. Lo mismo afirma: “Los homosexuales somos un lenguaje” y días después despotrica contra las fiestas del orgullo gay. Todos los clásicos fueron considerados herejes y visionarios en el tiempo que vivieron. Pombo trascenderá por la misma senda.
América Latina. En el universo Pombo hay espacio para América Latina. Allí acaba Isabel de la Hoz, la protagonista de la magistral Una ventana al norte, donde el autor cuenta el viaje alucinante de una joven burguesa, enganchada a la fantasía y entusiasta de la lluvia desde Santander a México, donde acaba envuelta como revolucionaria en el fuego de las guerras cristeras a principios del siglo XX. Para Pombo, el continente representa el impulso de la transformación, un dorado de idealismos que se tuercen. Con ese ánimo teje también otra de sus obras mayores, como El cielo raso. Esta vez en El Salvador, donde sitúa a unos personajes comprometidos con la lucha y la teología de la liberación, en la que caben la revuelta justificada por la justicia social y la homosexualidad a espuertas de los clérigos sin sotana, junto a las doctrinas religiosas en la carne viva de las contradicciones que pueblan, pugnan y enriquecen sin cesar su obra.
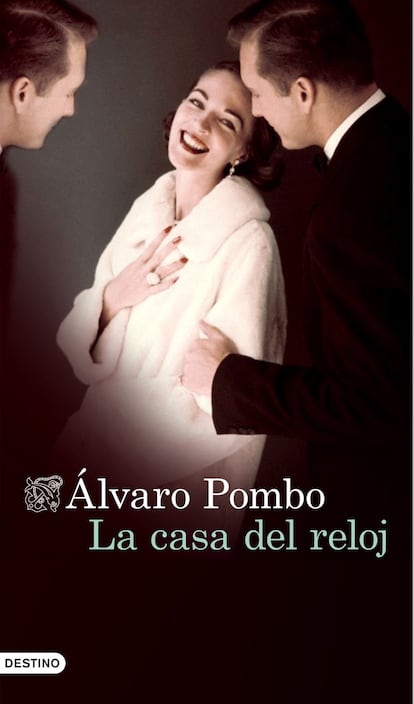
La paradoja. Es el hábitat donde se siente más cómodo. No en vano, desde una muy propia concepción de la decadencia, Pombo ha logrado convertirse en un autor pleno de modernidad en todos los ámbitos que aborda. La paradoja es su arma y su estilo, su camino y su destino. Brotan por doquier en la mayoría de sus párrafos, con sus retos y dilemas constantes, en ese espacio intermedio al que van a parar todos, desde la atalaya donde mora lo sublime, al callejón más oscuro en que se pierden sus personajes.
EL PAÍS



